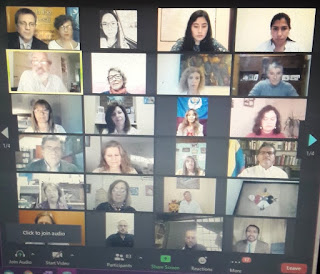Mi madre, una nativa pampeana con pretensiones de ser una
cacique encumbrada por su procedencia de
una tribu ancestral indígena de los Coliqueos (mapuches); tenía para todas y cada una de las
situaciones contrarias a su deseos o que entendiera negativas para su armonía
familiar, una mágica solución: el olivo.
Llegó a vivir a “La Plata” muy joven con su familia
perseguida políticamente, prácticamente exiliada de su “Los Toldos” natal a
refugiarse en un conventillo (antiguas viviendas urbanas colectivas), y necesitando
imperiosamente trabajar, sin poder estudiar, se dedicó al arreglo de medias de
nylon, oficio que le enseñara una amiga de su tía; sin existencia en la
actualidad, ya que hoy cuando se
enganchan y se corren, se arrojan sin más a la basura.
Tejiendo hilachas, quemando hojitas de oliva y fumándose
la ansiedad, iba construyendo sueños la Negrita (así la llamaban de pequeña y por siempre). Armó su familia con la valentía de una
leona pura sangre aguerrida, como pudo, con exagerada austeridad pero con un
entusiasmo, que jamás nunca supo de depresiones, ni de grandes tristezas. Lo
que para ella era un deber ser, no se cuestionaba, lo hacía y punto; las
justificaciones y pretextos no cabían en su ojeada oscura de pureza sin igual.
Un buen marido, dos hijos, trabajo y a ganarle a la diaria con salud y prosperidad!
Yo crecía sin entender de donde salía esa rama embrujada,
hacedora de milagros y cómo era posible acercarnos la bendita providencia con
solo rodearnos de su oleo o su humo. Más aún, cuando esa planta sagrada no
estaba en mi casa y ella me pedía a menudo; -cuando seas grande y ganes tu
dinero me vas a regalar un olivo para que yo me pueda sentar a tomar mates bajo
su sombra? –para que cuando me jubile pueda enseñarle a juntar aceitunas a mis
nietos… Solía manifestarme con alegre ensoñación.
Si los malestares provenían del abdomen o de un soberano
atracón, llegaba inusitadamente la aplicación del emplasto; que era el ritual pediátrico
por excelencia, untarte el vientre con aceite de oliva, sobre eso se acomodaban
prolijamente unas hojas de acelga sin pencas (las partes más tiernas) y por
último con una venda ancha y larga, te fajaban casi como a una momia desde la
noche a la mañana. Situación sumamente incómoda, extraña e inmovilizadora a la
que te terminabas acostumbrando finalmente por la cotidianeidad de la práctica.
Sus argumentos eran que el unto actuaba como protector digestivo y hepático,
mientras la acelga absorbía la fiebre estomacal generadora de los dolores. Lo
mejor de todo esto era que después de la experiencia ya estabas listo
nuevamente para poder devorar las golosinas con las que ellos te premiaban
cuando volvían del trabajo. Para mi madre la única razón posible para hacer
dieta y comer sano era sinónimo de adelgazar, hábito del que quedábamos exceptuados
los niños y a decir verdad, los grandes practicaban muy poco.
Si el invierno era muy duro, había que proteger los
bronquios para no enfermarse y allí el aceite de oliva en pecho y espalda; y
sobre él un papel para evitar que el frio ingrese a los pulmones y que la
sudoración se seque en el cuerpo (se entiende perfectamente que esta era la
comprensión de la realidad que mi madre tenía, seguramente transmitida por sus
ascendientes). Este mismo proceso se hacía en las plantas de los pies, antes de
ponerte las botas de agua, cuando acompañaba la lluvia.
A todo esto, mi padre, que era un gordo gruñón muy bello,
que traía el mar en sus ojos (de sólo mirárselos podías verle el alma), se
quejaba de continuo porque aquí el poco cultivo de olivo existente era
artesanal y todo lo que de grandes olivares españoles provenía era muy costoso;
especialmente teniendo en cuenta la precariedad en la que vivíamos, lo muy
cuesta arriba que se nos hacía la diaria subsistencia y lo mucho que mi Negrita
dependía del óleo y sus derivados para llevar a cabo sus ceremonias. A veces
lograba hacerlo claudicar en sus protestas, manipulándolo con la pena de
ofrecerle a cambio renunciar a su comida; porque claramente lo que no podía
faltar en su hogar era el olivo, con el que aderezaba las ensaladas, sanaba los
cuerpos y limpiaba las auras.
Si el mal era económico había que llevar una hojita de
olivo en cada zapato para andar derechito y pisar firme; y otras en la
billetera junto a un papelito con el símbolo del infinito dibujado, como imanes
de abundancia. Esto para nosotros era como lavarnos los dientes, de uso diario
porque la necesidad de mejorar los ingresos y con ellos la calidad de vida era
una primerísima necesidad, a Dios gracias con la salud la piloteábamos bastante
bien.
Cuando los problemas eran de amor, no faltaban las dos
aceitunas sobre una cucharada de miel con pétalos de rosas, junto con una
velita roja en la que se escribía el deseo con un alfiler; se la encendía y
cuando se terminaba de consumir, había que comerse las dos aceitunas, inspirada
intensamente en lograr que se cumpla el pedido, casi como una meditación guiada.
Estaba prohibido comer una sola aceituna, debían ser, como mínimo dos; así se
representaba la generosidad de tener en cuenta al otro, de compartir, evitando
el egoísmo del para mi solito.
Todo esto sin contar que los viernes, rigurosamente, había limpieza energética de la casa. Quemaba
incienso o palo santo con el que sahumaba cada uno de los rincones, mientras
con una ramita de olivo los golpeaba seis veces a cada uno, en forma de cruz, como
exigiéndoles la liberación de los malos espíritus y con ellos la mala onda
circundante. Abría todas las ventanas para que pudieran ser expulsados en el
rito y seleccionaba de sus discos de pasta, una melodía lo suficientemente intensa
con la que sentía que los echaba a la calle.
Ahora que lo pienso a la distancia, qué locura tan hermosa
tenía mi madre! Cuánta sabiduría disfrazada de hechicería habitaba en lo
profundo de sus deseos. Tanto manual de autoayuda grabado en sus plegarias. Hoy
que me puedo cansar de leer acerca de las propiedades y beneficios del olivo,
del incienso y del palo santo; del significado de paz y luz de sus ramas; de la
suerte, prosperidad y fecundidad de tener un árbol en la casa; ahora, ella ya no
está para poder compartirlo. Ella que no dejaba de festejar cada Pascua la
resurrección de Jesús, colgando en alguna pared de la vivienda una ramita de
Olivo que representaba dicha victoria. Ella, la que preparaba los más
exquisitos escabeches.
Por las noches me invitaba a que leyera artículos de una
enciclopedia con muchos tomos que me había regalado, llamada: “Lo sé todo” que
explicaba claramente sobre una gran variedad de temas. Aprendí a leer desde muy
pequeña y ella que contaba con tan poca preparación escolar, se deleitaba
escuchándome e impulsándome a que cada día me superara un poco más, y así fue
que me contagió sus ganas de ser mejor persona, de aspirar a vivir dignamente
del trabajo o la profesión elegida; ser humilde, solidaria y empática. Aún
recuerdo un texto sobre mitología Griega que narraba cómo la Diosa Atenea con
la punta de su lanza hizo brotar un olivo en el centro de Atenas; ciudad en la
que Zeus ofrecía su dominio a quién le presentara el obsequio más valioso para
la humanidad. Poseidón (Dios de los mares), le regala a Zeus un caballo por
considerarlo un animal fuerte y capaz de colaborar en muchos quehaceres con el
hombre, aportándole fuerza y fidelidad; y competía con Atenea que le entrega como
presente una rama de olivo y con ella representada la longevidad, la nutrición,
la combustión capaz de iluminar las noches y el aceite para curar las heridas. La
rivalidad fue ganada por Atenea quien galardonándose con la supremacía del
lugar se convirtió en la protectora de Atenas.
Escribir sobre nuestros recuerdos los resignifica;
redefine y consolida la identidad, fortificándola para atravesar las repentinas
oportunidades, mejor entendidas como crisis, que se instalan sorpresivamente en
nuestros días. Por eso la importancia de mantener vivos esos primeros olores,
sabores y amores; porque nos regresa a la seguridad afectiva de mamá, donde nada
nos podía dañar, donde el miedo se moría de fastidio porque la protección de su
abrazo lo hacía desaparecer; donde “la fe” era más importante que “el tener”,
porque Dios siempre proveerá, con olivo o sin él, siempre estará allí, como
mamá.
La voracidad con la que transcurren los tiempos jóvenes,
con sus idas y vueltas; nos tele transportan de un lugar al otro con la sana ambición
de mejorar, cumplir responsabilidades y salir adelante, se nos esfuman los
momentos… y en el camino nos vamos perdiendo la comprensión de esas costumbres
tan arraigadas a nuestros queridos ancestros. Y aunque creamos que no las
entendimos; que la conciencia no las reconozca como verdaderas, aunque hayamos
sentido la incomodidad de la ridiculez, alguna que otra vez, y aunque estemos
convencidos que no hay ciencia que lo afirme; yo de algún modo sigo honrando a
mi madre y su cultura con la adoración que supo transmitirme por los olivos,
sus ramas y sus frutos. Hay una parte de mí, sin espacio ni tiempo, que se
siente embriagadamente atraída por el amor a mi Negrita y a todo lo que con
ella venía. Y si bien no llego a su extremo chamánico, conservo sí el gusto en seguir
eligiendo el olivo para las comidas y en los esenciales para la hidratación de
la piel.
Hace un par de años conseguí un arbusto pequeño pero muy
bonito que planté en el parque de mi solar; oliva que cuido afanosamente
mientras repaso mentalmente algunas de estas historias. Entretanto a mi madre
la siento disfrutar, orgullosa de mí y de su aroma en el aletear de algún picaflor
o mariposa.